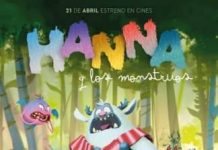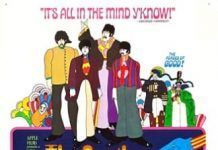|
Aleksandr Ptushko. Categoría: Película. |
El nuevo Gulliver es el tercer largometraje de animación que se conserva, tras Las aventuras del príncipe Achmed (1926), dirigido por Lotte Reiniger; y El cuento del zorro (1930), dirigido por Irene Starewicz y Wladyslaw Starewicz. Claro que si se tiene en cuenta la fecha de estreno, como la obra de los Starewicz no tuvo su sonido listo hasta 1937, la que nos ocupa pasaría a ser la segunda. Finalmente, si contamos también las películas de las que se tiene constancia pero que se perdieron, esto es, las tres dirigidas por Quirino Cristiani en Argentina, sería la sexta. En cualquiera de los casos, forma parte de las pioneras en el ámbito del largometraje de animación.
Realizada en stop motion y, más precisamente, en plastimación, comienza y concluye con unas breves secuencias de imagen real. Son la peor parte del film, pues están rodadas con poca pericia y carecen de ritmo. Este último, no obstante, es un problema que afecta a toda la película, pues son muchos los momentos que, aún siendo visualmente atractivos, dan la sensación de que la trama se queda estancada.
Si a eso unimos que el guion está claramente puesto al servicio de la propaganda comunista y que el clásico de Jonathan Swift es transformado en una oda a la revolución obrera -debidamente incluida en el argumento-, es inevitable que resulte un tanto irregular y que no funcione como conjunto.
En cambio, hay que reconocer que para tener que pasar la censura soviética incluye bienvenidas dosis de humor. Además, la parte que ridiculiza al sistema monárquico y la burguesía, en la que sí se pudo explayar porque era del gusto del régimen totalitario, es una eficaz sátira.
Me centro ahora en la animación, que es lo esencial desde nuestro punto de vista. Es, con diferencia, el aspecto más interesante del film y la ambiciosa producción impresiona. El equipo artístico tuvo que diseñar miles de muñecos, tal es la cantidad de personajes que pueblan sus multitudinarias escenas. A eso se suma la construcción de numerosos decorados de considerable tamaño, puesto que debían acoger al niño con el que los muñecos (los liliputienses) comparten plano.
Lástima que, a pesar del esfuerzo de producción que incluyó cientos de rostros intercambiables para crear las expresiones, la animación sea un pelín decepcionante en algunos pasajes. Esa limitación tiene sobre todo que ver con su escasa fluidez. Es una característica común de los albores del stop motion, al no controlarse todavía bien la técnica ni cómo captarla en cámara. Aquí, el movimiento de los personajes es a veces frenético y ocurre también justo lo contrario, que padecen un estatismo difícilmente justificable por la trama. En ese sentido, la animación está menos conseguida que en El cuento del zorro.
Por otra parte, la complejidad del rodaje tuvo que ser enorme, dado que muchos planos combinan la imagen real del niño con la animación por stop motion. Ese tipo de rodaje estaba aún menos desarrollado: solo existen dos ejemplos previos de largometraje, El mundo perdido (1925) y King Kong (1933), ambos con la labor del experto en stop motion Willis O’Brien. Estas escenas no están muy logradas. Cuando el niño y los muñecos comparten plano, el movimiento de estos últimos es mínimo o nulo. En cambio, cuando solo vemos a los muñecos, se nota mucho que la mano del niño, por ejemplo, ha sido también construida.
En fin, describo sus limitaciones y aspectos menos convincentes, pero nada de eso impide que se trate de un admirable ejemplo de animación, ámbito que estaba aún en sus inicios y que pudo evolucionar a un gran ritmo gracias a esfuerzos como el de Aleksandr Ptushko y su esforzado equipo de animadores. Su ambición es muy loable y figuran escenas excelentes, como las que ilustran esa fábrica repleta de fornidos proletarios cuyas monstruosas máquinas recuerdan a las de Metropolis (1927), la obra maestra de Fritz Lang.
No es una obra redonda, pero es esencial para quien quiera conocer la historia de la animación y los inicios del stop motion.